Actualidad
«Ciudad solitaria» el cuento sobre el aborto que se hizo viral
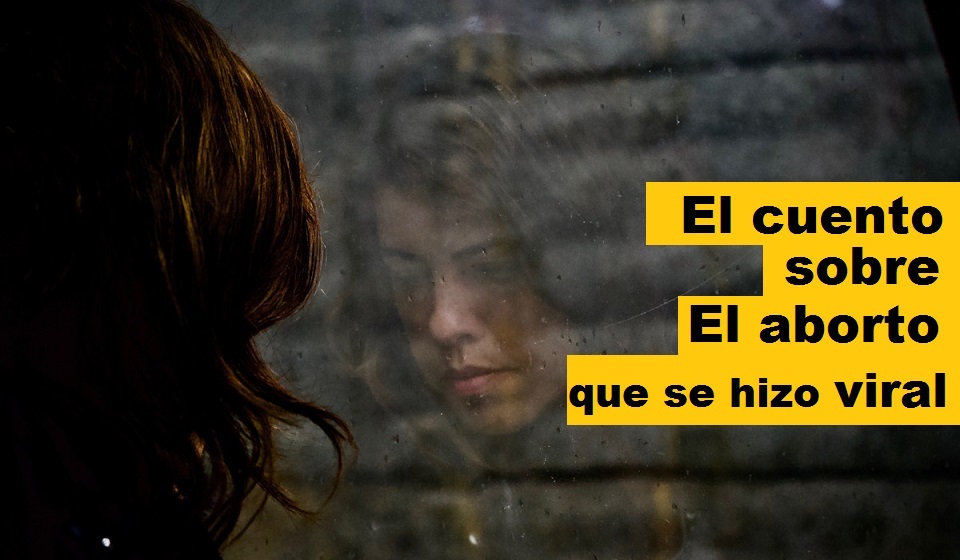
Ciudad solitaria es el cuento del escritor Gabriel Rimachi Sialer, que pertenece a su libro inédito Todos los muertos de mi felicidad. El cuento fue publicado por primera vez en la web Letralia en octubre del 2019, a los pocos días fue replicado en páginas webs y revistas de Venezuela, Argentina, Colombia y México, hasta convertirse en un viral de las redes sociales. Hoy el cuento sobre el aborto bordea el millón de lectores.
Ciudad Solitaria, un cuento de Gabriel Rimachi Sialer
— Estoy embarazada —me dijo por teléfono, la voz entrecortada.
— Putamadre… —susurré. No tenía nada más que decir.
El metro pasó en ese momento atravesando el medio cielo y se hizo un silencio entre nosotros. Miré hacia el parque mientras el ruido disminuía al alejarse y empezaba a sentir la violencia de mi corazón.
— ¿Sigues ahí? —preguntó.
— Sí. Sí… acá estoy, es que, no sé qué decir, yo…
— No lo quiero tener.
Un taxista empezó a tocar su claxon en el cruce del semáforo. Una vendedora se acercó corriendo a llevarle una Coca Cola. Hacía frío.
— ¿Estás segura?
— Sí… pero no puedo hacer esto sola. Tengo cinco semanas, acabo de hacerme la prueba de sangre y no puedo esperar más tiempo. Ven, necesito que me abraces, no voy a poder hacer esto sola.
Colgó. No fui a verla ese día.
¿A quién le preguntas dónde puede abortar tu chica? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es? ¿Aceptan tarjeta? No hay forma de saberlo si no es por la experiencia, el miedo y el riesgo. En la farmacia el tipo que atendía me dijo que cinco semanas era para preocuparse, que no podía pasar más tiempo, que el Cytotec ya no serviría para nada. Me dio el nombre de una enfermera que se encargaría de todo, que no cobraba mucho. La señora vivía a la espalda de mi casa, aplicaba inyectables a los vecinos y compraba el pan en la misma panadería donde yo lo hacía cada mañana. Cuando me vio en su puerta supo inmediatamente a lo que iba.
—¿Cuánto tiempo tiene ya la Vicky?
—Seis semanas —dije con un hilo de voz.
—Es mucho. —Su expresión cambió, quise creer que sintió algo de pena—. Yo no puedo hacer nada, es mucho riesgo… Anda a esta dirección.
—Disculpe, pero… ¿sabe cuánto es lo que costará, más o menos?
—No, no, siempre depende del tiempo que tenga la embarazada; mientras más tiempo pase, más caro es, por el riesgo de que se pueda morir en la operación. Que no pase más tiempo, la Vicky así de flaquita como está, se te puede morir con la bajada.
Sentí un escalofrío recorriendo mi columna.
—Pero el doctor es un buen doctor ¿verdad? —pregunté.
—Con que no se te muera la flaca, está bien. —Y me acompañó hasta la puerta de su casa.
Fuimos a la dirección una tarde fría después de clases. Creo que fue un martes o miércoles; en el instituto nos habían dado una charla “que marcaría nuestro futuro”, y que nunca he podido recordar. Mi mente solo pensaba en posibilidades ingenuas, fantasías del desesperado. No había forma de tener un hijo, ¿cómo podríamos tenerlo? ¿Dónde si apenas nos alcanzaba para almorzar? ¿Y si lo tenemos… quién de los dos dejaría las clases para ponerse a trabajar? Teníamos miedo, esa era toda la verdad, miedo de “qué pasaría si…”, miedo de “y qué van a pensar los demás”. Y con ese miedo en el cuerpo tomamos el metro, llegamos y subimos los tres pisos de un edificio cerca de la plaza Bolognesi. La sala de espera estaba vacía, tenía las paredes color verde agua y estaban sucias. Una señorita nos hizo una seña de que esperáramos, había otra pareja dentro. Ocupamos un sillón de cuero sintético y esperamos. Cuando la secretaria nos hizo pasar, preguntó a qué íbamos. Le dijimos que estaba embarazada, seis semanas ya, que no lo queríamos.
—Son seiscientos soles —dijo, mecánicamente—, el proceso demora una hora y luego dos de descanso en la camilla. Compren esta receta en la farmacia de enfrente y regresen; se paga por adelantado y en efectivo.
Bajamos las escaleras en silencio. Cien soles por cada semana de embarazo. Seiscientos soles que eran una fortuna para dos estudiantes que apenas llevaban un año de enamorados. Dos sueldos de practicante en el verano. Una vida de mierda en el Perú. En la farmacia tenían un cajero ATM. Ella sacó la tarjeta y retiró el monto. “Es la tarjeta de mi hermana”, me dijo. Sentí vergüenza. Al regresar y subir las escaleras y antes de entrar, le pregunté “¿Estás segura?”, ella solo agachó la cabeza y entró. La enfermera nos guió por un pasadizo triste y silencioso hasta la sala de operaciones. El médico nos recibió con una sonrisa “¿Ya pagaron?” preguntó. Tenía un pantalón de vestir color gris y una camisa azul impecablemente planchada. Llevaba una alianza en una de sus manos. Mientras se colocaba la bata blanca le dijimos que sí y sonrió más.
—Quítate el pantalón y la trusa, y échate en la camilla —le dijo— no te preocupes que no pasa nada, esto es solo un trámite, un desliz, no eres la primera ni serás la última.
La vi desnudarse, tenderse sobre esa camilla crema y separar las piernas. Sentí que el cuerpo me pesaba. El médico le inyectó un sedante en el brazo a través de un catéter que colgaba de un gancho en la pared. Le pidió que contara hasta diez y que no tuviera miedo, que no sentiría nada.
—Usted puede esperar ahí— Me dijo, señalando una silla a metro y medio del cuerpo de ella.
Sentí que los pies se me congelaban. Desde mi posición veía su sexo expuesto al frío de aquella habitación. Agaché la cabeza un momento, me ardía el rostro, apreté los dientes. Antes de que ella cerrara los ojos y se quedara dormida, me miró y susurró mi nombre. Estaba llorando.
La habitación estaba iluminada por fluorescentes blancos que daban la sensación de limpieza. Olía a una mezcla de creso y Pinesol. Hacía frío. Sobre el escritorio del médico había varios fólderes, documentos, libros de medicina, un teléfono y al lado de este un portarretratos hecho con coloridos palitos de chupete. De su lámpara movible colgaba un zapatito blanco.
—Bueno, me vas a tener que ayudar —me dijo sonriendo, con confianza— porque si llamo a una enfermera les va a costar doscientos soles más… y no creo que tengan.
No dije nada, solo asentí ligeramente. El médico acercó a los pies de la camilla una mesa pequeña donde tenía desplegados una serie de instrumentos que me recordaron aquella escena donde el verdugo le muestra a William Wallace las herramientas con las que lo torturaría hasta la muerte, a menos que pidiera perdón al rey. William Wallace, el hombre que por amor a su mujer asesinada había liderado la rebelión más grande de Escocia y acabado con un reino de siete clanes, se hubiera avergonzado de mí. El médico cogió algo parecido a un pico de pato, de metal, y lo introdujo en la vagina de Vicky, que seguía sedada con la boca entreabierta, y luego lo abrió. Cogió entonces algo parecido a un lápiz de cuyo extremo salía un pequeño gancho, y lo metió con fuerza. Escuché el sonido que hizo la matriz al abrirse con el impacto. Repitió el movimiento, el mismo golpe, varias veces. Sentí cómo se me encogían los testículos. Entonces la sangre empezó a salir. “Trae esa riñonera” me dijo. En su frente asomaban pequeñas gotas de sudor que brillaban con la luz de los fluorescentes. Mecánicamente me puse de pie, tomé la riñonera y me volví a sentar. “No, huevón —me dijo— tráela acá y ponla debajo de sus nalgas, que no llegue la sangre al piso”. Avancé y lo hice. Me quedé ahí, de pie, cuando volvió a meter el gancho y empezó a moverlo en círculos. Luego metió algo parecido a una espátula muy chiquita y empezó a arrastrar lo que había adentro, como si limpiara un pequeño horno. Entonces lo vi, esa forma larval, casi como una media luna del tamaño de un dedo índice, cayendo en la riñonera blanca donde se iba acumulando la sangre, pero entonces el médico puso la riñonera sobre la mesa, cogió una tijera y lo cortó en dos. Luego me la alcanzó con los restos y me dijo “Tíralo al guáter, no te olvides jalar la palanca”.
Estiré mis manos heladas e hice lo que indicó. El baño, a diferencia de la habitación donde dormía Vicky, era un asco. Las paredes tenían la pintura levantada por el salitre y olía muy fuerte a humedad. Un foco alumbraba pobremente ese espacio donde además habían amontonado trapeadores y escobas. El espejo, lleno de óxido en sus esquinas, me devolvió una imagen triste. Antes de jalar la palanca me quedé mirando el fondo del guáter con el agua roja y los pedazos de nuestro hijo. En un momento creo que se movieron. Salí del baño temblando, helado. Me senté nuevamente frente a ella, que ya estaba sin el pico de pato de metal en su cuerpo. Sus piernas descansaban sobre la camilla pero tenía los muslos manchados de sangre. “Va a dormir una hora más —dijo el médico— cuando despierte que se vista y listo, que no coma nada picante ni muy pesado, una sopita está bien. Que tome las pastillas que le dará la secretaria. No creo que haya infección. Eso sería todo”. Y salió de la habitación. Me quedé ahí, de pie, solo, con ella que dormía sobre la camilla, semidesnuda, aún tenía en sus mejillas la marca de sus lágrimas. Le acaricié los cabellos y besé su frente. No era mi cuerpo el que estaba ahí pero también me había dolido el golpe, cada golpe, de una forma que aún no olvido. Cogí un paquete de pañitos húmedos que habíamos comprado en la farmacia y empecé a limpiarla con mucho cuidado.
Cuando despertó y mientras se vestía, me preguntó si había visto todo, le dolía el cuerpo como si la hubieran apaleado. Le dije que no, que había esperado afuera. Cuando por fin pudo ponerse de pie la abracé muy fuerte y fuimos a tomar una sopa caliente en un restaurante de la plaza Bolognesi mientras moría la tarde. En el bus que nos llevó a su casa escuchamos por la radio el estribillo de una canción que habíamos oído cuando niños: chicos y chicas van cantando / llenos de fe-li-ci-dad. / Más la ciudad sin ti / está solitaria…
Y comenzamos a llorar.
* Del libro inédito Todos los muertos de mi felicidad. Derechos autorizados para Lima Gris 19.
Actualidad
Loreto: el indignante sistema de salud
La realidad del sector Salud en Loreto revela una gestión desastrosa, marcada por promesas incumplidas, abandono estructural y una población amazónica condenada al olvido.

Por Jorge Linares
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, participó del VIII Consejo de Estado Regional en la ciudad de Iquitos y aprovechó la ocasión para recordar —y enrostrar— al gobernador René Chávez que le otorgó el mayor presupuesto de todas las regiones en el año 2023. Lamentablemente, en lo que va del 2025, la región Loreto obtuvo el peor resultado en gestión pública, según los resultados del análisis del Índice Regional de Gestión Pública, siendo los sectores Salud y Educación los que alcanzaron la más baja calificación.
Para ser más claros, el sector Salud es uno de los más deficientes del país, como lo manifestó el congresista Carlos Zeballos en una entrevista con el director de Lima Gris, el periodista Edwin Cavello. Zeballos afirmó que “la ineficiencia de EsSalud es cinco veces más que la propia corrupción”. Esa contundente aseveración refleja la situación del sistema de salud en toda la región Loreto: una total y mayúscula ineficiencia, paradójicamente liderada por un médico de profesión.

Gobernador de Loreto René Chávez.
El gobernador regional René Chávez, natural del Datem del Marañón, fue alcalde de esta provincia entre enero de 2015 y diciembre de 2018. Su gestión como burgomaestre fue considerada nefasta. En esta provincia se encuentra Nuevo Andoas, un lugar estratégico porque alberga el lote 192, de donde se extrae petróleo. Sin embargo, este territorio ha sufrido —y sigue sufriendo— el abandono de las autoridades, debido a constantes derrames de crudo en sus ríos. El pueblo carece de servicios básicos como agua potable y desagüe, no hay internet en las aulas escolares, no existen pistas, la torre de control aérea está canibalizada y, por supuesto, el centro de salud está completamente a la deriva.
Actualmente, la máxima autoridad regional lanza anuncios demagógicos sobre supuestas inversiones millonarias en el sector Salud, en abierta contradicción con la realidad. Es indignante escuchar cifras exorbitantes mientras la población amazónica, especialmente los habitantes de zonas de frontera como Nuevo Andoas (cercano a los límites con Ecuador), vive en condiciones precarias.

En el centro de salud de Nuevo Andoas I-4 laboran en promedio 11 personas, entre ellos el médico serumista Dr. Jairo Sánchez, el obstetra Rolando Almerco y el técnico enfermero Augusto Acosta. Todos atienden con la mejor predisposición entre 70 y 80 pacientes diariamente. Cada vez que el médico serumista se retira, la posta queda sin galeno por dos o tres meses, debido a los lentos trámites burocráticos.

Las malas condiciones y la suciedad son evidentes.
Actualmente, la farmacia está abastecida gracias a la reciente visita del ministro de Salud, hace dos meses. Normalmente, solo reciben 25 cajas de paracetamol por mes, lo cual es un verdadero despropósito. Los equipos están oxidados o deteriorados; recientemente se cambiaron dos colchones en pésimas condiciones —tan deteriorados que nadie querría recostarse sobre ellos—, la camilla de partos está en mal estado, faltan equipos quirúrgicos y el bote ambulancia es precario, a pesar de ser esencial para trasladar pacientes graves hacia San Lorenzo. La respuesta constante ante cualquier solicitud de apoyo logístico es siempre la misma: “no hay presupuesto”.

René Chávez, gobernador regional de Loreto y Neiser Satalaya, director ejecutivo de la red de salud del Datém del Marañón.
Muchos trabajadores del centro de salud prefieren no denunciar por miedo a represalias laborales. Recuerdan con desilusión la visita del gobernador Chávez, quien prometió soluciones, pero nunca cumplió. La indignación es generalizada.
En resumen, el gobernador Chávez debería tener un mínimo de vergüenza por su inútil administración del sector Salud en la región Loreto. Esperamos que, en el poco tiempo que le queda en el cargo, pueda —aunque sea parcialmente— enmendar sus errores.
Actualidad
Fallece Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre
A la edad de 71 años, un paro cardiaco se llevó a uno de los personajes más recordados del cuadrilátero.

Salto a la eternidad. En tiempos donde no existía la internet y las redes sociales, la diversión de millones de niños en todo el mundo era imaginarse por unos instantes como aquella musculosa figura de lucha libre que realizaba espectaculares volteretas por el aire para luego caer sobre el oponente. El lugar elegido usualmente eran las camas de nuestros padres o el sofá de la sala. Cómo no olvidar que en ocasiones recibíamos una reprimenda o en el peor de los casos terminábamos con algún moretón o un corte en la frente, pero éramos felices.
Evidentemente los tiempos cambian y otras son las maneras de entretenerse de los niños, dando paso a largas horas al frente de una consola o un celular, pero qué buenas tardes pasamos muchos emulando a aquellos ‘gladiadores’ del ring. Uno de los responsables de nuestros golpes y moretones fue sin lugar a dudas Hulk Hogan, ese inmenso hombre rubio de más de dos metros de altura que semana a semana terminaba venciendo a sus rivales de turno a base de llaves, ganchos, patadas, mientras los asistentes gritaban extasiados cada pirueta mortal.
Lamentablemente, aquel héroe de nuestra infancia acaba de fallecer esta madrugada en su residencia de Clearwater – Florida (Estados Unidos) a la edad de 71 años, a consecuencia de un paro cardiaco.
De acuerdo con el medio estadounidense TMZ Sports, los servicios de emergencia acudieron a su domicilio, trasladándolo posteriormente en una camilla hacia un hospital, pero no consiguieron reanimarlo.
Terry Gene Bollea, nació un 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, se convirtió rápidamente en una estrella de nivel mundial debido a su gran carisma, su imponente físico y su cabellera rubia, convirtiendo la entonces WWF (WWE) en un espectáculo que veía millones de personas alrededor del orbe.
En su exitosa trayectoria, Hogan conquistó 12 campeonatos mundiales, ganó dos veces el Royal Rumble y protagonizó combates históricos como el de WrestleMania III frente a André the Giant, que reunió a más de 93 mil espectadores. Su legado perdura como uno de los más influyentes en la historia de la lucha libre profesional.

En 2005 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE.
Actualidad
En Cusco: madre adolescente habría abandonado a su bebé por irse a grabar tiktoks
Gran conmoción causó en el ‘ombligo del mundo’ tras revelarse que una adolescente había dejado a su suerte a su bebé de seis meses en un basural.

Extraña y confusa fue la sorpresa al percatarse de una bebé de seis meses de nacida, abandonada sobre un basural en la Asociación Provivienda Santa Teresa, en el distrito de San Sebastián, Cusco, pues todos se preguntaban quién había sido la desalmada persona que dejara a su suerte a una indefensa criatura. El hallazgo ocurrió la noche del jueves gracias al accionar de un vecino que, al escuchar su llanto, se acercó́ al lugar y dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú(PNP).
Minutos después, personal policial llegó al lugar y rescató a la menor, que se encontraba envuelta en una manta multicolor del tipo lliklla. Los efectivos la trasladaron de urgencia a la Comisaria de Familia, donde fue atendida de inmediato.

Cuatro días después del hallazgo, ayer por la tarde una adolescente de 14 años aseguró ser la madre del infante encontrado en un basural. Al ser consultada por las autoridades, esta habría mencionado que dejó a la bebé mientras atendía asuntos personales.
Es así que los investigadores determinaron que una de las causas por las que esta menor abandonó a su hija es porque tenía que grabar contenido para sus redes sociales (TikTok).
Esta versión es investigada por la PNP, que se halla realizando las pericias psicológicas y físicas a la adolescente de 14 años, a fin de proseguir con las acciones de ley por el abandono de su bebé.
“Estamos haciendo las diligencias que corresponden con la Comisaría de La Familia y con la Fiscalía, nosotros encontramos a la bebé en un montículo de basura. Los familiares de la bebé sentaron una denuncia por desaparición y ahora la están reclamando”, citó el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco.
Se supo que la pequeña de seis meses se halla internada en el centro de ayuda Amantani. De momento su situación no ha sido determinada, ya que no podría ser devuelta a su madre por temor a que vuelva a ser abandonada o expuesta.
Actualidad
Faenón en Cenares
Cenares entrega más de S/12 millones en contratos a dedo tras reuniones con proveedores.

Bajo la gestión de Juan Carlos Castillo, el organismo del Minsa habría vulnerado la ley de contrataciones del Estado fraccionando compras millonarias y favoreciendo a empresas sin licitación ni competencia.
Según información del Diario Uno, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), adscrito al Ministerio de Salud, se encuentra en el centro de una grave denuncia. Desde mayo de 2024, tras la llegada de Juan Carlos Martín Castillo Díaz como director ejecutivo, la entidad ha adjudicado más de 12 millones de soles mediante contrataciones directas, eludiendo los procesos públicos que exige la ley.
Eludir la ley: la nueva rutina en Cenares
Según la normativa vigente, toda compra pública que supere las 9 UIT (equivalentes a S/46,350 en 2024) debe someterse a concurso o licitación. Pero en lugar de cumplir con este procedimiento, la actual gestión habría optado por fraccionar adquisiciones para evadir los filtros legales y permitir adjudicaciones sin competencia.
Lo que debería ser una medida excepcional —la contratación directa por emergencia— se ha convertido en la práctica común bajo la administración de Castillo. Las contrataciones se repiten, los montos crecen y los proveedores se repiten.
Atop Express: contratos millonarios reciclados
Uno de los casos más cuestionables es el de Atop Express SAC, empresa dedicada a la distribución de vacunas y sueros. Solo entre 2024 y 2025, recibió más de S/3.9 millones en contratos sin licitación. Para justificar estas adjudicaciones, se reactivaron adendas sobre convenios vencidos desde 2022.
La supuesta urgencia para contratar sus servicios no justifica la falta de previsión ni la omisión de procesos públicos que podrían haber garantizado mejores precios y condiciones para el Estado.
Hanay SRL: reunión privada, contrato asegurado
El caso más escandaloso involucra a Hanay SRL, contratada por más de S/12 millones para almacenar vacunas. Esta adjudicación directa fue precedida por una reunión entre su gerente general, Francisco Torres Espinoza, y el director de Cenares, Juan Carlos Castillo, el 3 de febrero de 2025.
Menos de un mes después, mediante la resolución directoral 165-2025, la empresa fue declarada ganadora sin concurso público. La secuencia de hechos sugiere coordinación previa y posible direccionamiento del proceso.
Fraccionar para favorecer
El patrón se repite: fraccionamiento deliberado de compras, uso abusivo de la contratación directa y concentración de contratos en manos de un grupo reducido de empresas cercanas a la gestión actual. Esta estrategia, prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, evita la transparencia y limita la fiscalización.
Falsas urgencias, verdadero perjuicio
La administración justifica sus decisiones en una supuesta urgencia por asegurar servicios de salud. Sin embargo, tareas como el almacenamiento y distribución de vacunas son previsibles y requieren planificación, no medidas de emergencia improvisadas.
Este uso arbitrario de la urgencia permite esquivar controles clave y termina beneficiando a proveedores previamente contactados, en detrimento del interés público y de una gestión eficiente de los recursos estatales.
EL DATO:
Francisco Torres Espinoza, gerente general de Hanay SRL, se reunió con el director de Cenares el 3 de febrero de 2025. Solo 21 días después, la institución le adjudicó directamente un contrato por más de S/12 millones, sin proceso público ni competencia.
Actualidad
Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor
Reunión genera fuertes cuestinamientos contra directora de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La participación de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú, en una reunión en Condorcanqui – Amazonas junto a Rosemary Pioc Tenazoa, presidente del Consejo de mujeres Awajún y Raúl Shimpukat Tuyas —destituido en el 2025 por presunto hostigamiento sexual a una menor de 12 años cuando era director de una IE, ha generado serios cuestionamientos.
El pasado 8 de julio de 2025, en el distrito de Nieva (Condorcanqui, Amazonas), se llevó a cabo una jornada de trabajo interinstitucional que reunió a diversas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú y representantes de SAIPE, SERNANP, Waisam (vicepresidente) Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), el Ministerio de Cultura, el Plan Binacional Perú- Ecuador y organizaciones de representación indígena, como el Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, liderado por la profesora Rosemary Pioc Tenazoa.

La reunión se llevó a cabo en la Maloca de la asociación, en la reunión estuvo presente el docente Raúl Shimpukat Tuyas, quien cuenta con una sanción administrativa de destitución vigente dispuesta por la UGEL Condorcanqui, mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03462-2024-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, emitida el 21 de octubre de 2024.

Dicha resolución, notificada al docente el 21 de enero de 2025 mediante Cédula de Notificación N.º 0250-2024, establece en su primer artículo:
“Sancionar al administrado Raúl Shimpukat Tuyas, docente nombrado en la IEP N.º 16311-Comunidad de Bajo Pupuntas y designado como director de la IEP N.º 16304 – Ideal, del distrito de Nieva, por presuntos actos de hostigamiento sexual en agravio de una menor de 12 años, con la medida de destitución del servicio de la función docente”.

Según refiere una fuente en la Ugel Condorcanqui. Tras recibir la notificación, el docente no interpuso recurso impugnatorio contra la decisión administrativa. Y meses después la entidad hizo el registro en el Registro Nacional De Sanciones Contra Servidores Civiles en abril del 2025.

Investigación penal en curso
Además de la sanción administrativa, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui— mantiene abierta la Carpeta Fiscal N.º 300-2024, desde el 8 de julio de 2024, por la presunta comisión del delito de acoso sexual en agravio de una menor de edad en el año 2019. Esta investigación preliminar, actualmente se encuentra a cargo del Fiscal Ayala Flores Américo desde mayo del 2025 y estaría relacionada con hechos durante la permanencia del docente en la Institución Educativa Primaria N.º 17090, del Centro Nativo Bajo Canampa, también en el distrito de Nieva. A pesar del tiempo transcurrido, preocupa que, hasta la fecha, la investigación penal aún se mantenga en etapa preliminar.

Reacciones y cuestionamientos
Durante el evento realizado el 9 de julio, se observó al docente Raúl Shimpukat Tuyas, docente sancionado y actual presidente del Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva, participando activamente y bailando una danza tradicional junto a la profesora Rosemary Pioc quien se encuentra actualmente afiliada al partido político Primero la gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Tenazoa quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de más de 500 casos de violencia sexual en Condorcanqui-Amazonas durante el 2024, exigiendo respuestas firmes y ejemplares por parte del Estado.

Es además, quien cuenta con el antecedente de una sanción por abandono de cargo, impuesta mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03615-2023-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, de fecha 21 de diciembre de 2023, por: “abandonar cargo injustificadamente al no presentarse en su centro de trabajo desde el día 08 al 11 de agosto del 2013” en la IE N.º 16302 – Achoaga – Condorcanqui (Amazonas) durante el año 2023. Según refiere una fuente consultada en la Ugel Condorcanqui, la sanción quedó firme al no haber sido impugnada administrativamente dentro del plazo legal.
La escena resulta particularmente preocupante. ¿Dónde estaban los filtros institucionales? ¿Quién autorizó su participación? ¿Quién optó por mirar a otro lado? La presencia de los docentes Raúl Shimpukat Tuyas y Rosemary Pioc Tenazoa en actividades oficiales organizadas por UNESCO – Perú podría interpretarse como una forma de validación social, a pesar de los antecedentes que pesan sobre ambos.

Según fuentes locales, el encuentro se realizó en la maloca del Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, ubicada en un terreno que pertenecería a la familia de Rosemary Pioc Tenazoa. Esta situación plantea serias dudas sobre la neutralidad del espacio y las verdaderas intenciones detrás de su uso. ¿Se busca acaso consolidar su permanencia como presidente de la organización?
La maloca es una gran casa comunal indígena que representa mucho más que una vivienda: “una síntesis del universo […] el útero de la madre tierra, la casa del sol y de la luna o el receptáculo del rayo celeste” (Martin von Hildebrand, 2019). Su estructura refleja la cosmovisión amazónica, funciona como templo, calendario solar y espacio de transmisión del saber ancestral.
Cabe señalar que la maloca, se encuentra ubicado en el Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva zona donde Raúl Shimpukat ejerce autoridad local, lo que podría evidenciar una estrecha coordinación entre ambos actores. Esta relación, en un contexto marcado por cuestionamientos éticos, refuerza la necesidad de mayor transparencia y vigilancia sobre los actores que participan en espacios institucionales vinculados a organismos internacionales como la UNESCO. ¿Cómo es posible que una organización como UNESCO – Perú, con 30 años de experiencia, protocolos internacionales, termine subordinando su agenda a figuras locales cuestionadas? Este caso evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos de verificación y participación en eventos públicos de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú. De lo contrario podría entenderse que existe un doble discurso, con una mano proteges y con la otra legitimas a personas cuestionadas.
Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor.@UNESCOperu pic.twitter.com/6VNj8VULFt
— Revista Lima Gris (@Limagris) July 17, 2025
Vídeo del baile entre la directora de UNESCO, Ministerio de Cultura, profesora Rosemary Pioc Tenazoa y docente cuestionado del 9 de julio de 2025.
Actualidad
Indecopi: A un mes de inaugurado, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez acumula más de 400 reclamos
Fallas operativas, demoras y cancelaciones de vuelos marcan el arranque del nuevo terminal aéreo. Lo que evidencia que el cambio de infraestructura no ha venido acompañado de una mejora real en el servicio.

Apenas ha transcurrido poco más de un mes desde la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y ya se han registrado 402 reclamos formales de pasajeros, según datos proporcionados por Luis Naranjo, jefe de la sede de Indecopi en el aeropuerto. El número es alarmante si se considera que esta infraestructura fue presentada como un símbolo de modernidad y eficiencia, pero que hoy enfrenta críticas crecientes por su funcionamiento deficiente.
Los problemas más recurrentes siguen siendo los mismos de siempre: cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones de vuelos, mayoritariamente atribuibles a las aerolíneas. Sin embargo, para muchos usuarios, el nuevo terminal no ha logrado mejorar la experiencia aeroportuaria, y en algunos casos, incluso ha empeorado la atención al pasajero.

Durante una entrevista, Naranjo detalló que, en lo que va del 2025, Indecopi ha tramitado cerca de 2,000 reclamos en todo el aeropuerto. De ese total, más del 20% corresponde solo al nuevo terminal, una cifra preocupante si se considera su corta operación. Además, el funcionario reportó más de 10 mil orientaciones brindadas en ese mismo periodo, lo que da cuenta del descontento y la falta de claridad que enfrentan los viajeros.
Infraestructura moderna con los mismos vicios del pasado
El principal problema no parece estar en la infraestructura, sino en la gestión. El nuevo terminal aéreo fue construido con la promesa de transformar el Jorge Chávez en un “hub regional”, pero la realidad muestra una operación marcada por las mismas deficiencias que afectaban al antiguo edificio: mala comunicación, falta de información, largas esperas y poca respuesta de las aerolíneas ante los inconvenientes.
Si bien Indecopi ha reforzado su presencia con una oficina permanente y un canal de atención las 24 horas, vía WhatsApp- Aeropuerto (985 197 624), la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿habrá finalmente una mejora estructural en la protección del pasajero o solo se está maquillando una problemática crónica?
Una deuda pendiente con los usuarios
Naranjo recordó que, ante retrasos, los pasajeros tienen derecho a refrigerios, llamadas, compensaciones económicas, hospedaje y alimentación, según el tiempo de espera. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue dependiendo, en la práctica, de la presión que los usuarios ejerzan.
La modernidad del nuevo aeropuerto no puede reducirse a un ‘diseño arquitectónico’ si no va acompañada de transparencia, buena gestión y respeto por el usuario. Por ahora, queda claro que los problemas del Jorge Chávez no se resolvieron con un edificio nuevo.
Actualidad
Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio
Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.

Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.
Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.
Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.
Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.

El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.
Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.
Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.
Actualidad
Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
-

 Política5 años ago
Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]
-

 Política5 años ago
Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides
-

 Actualidad5 años ago
Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-

 General5 años ago
General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-

 Política4 años ago
Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-

 Actualidad2 años ago
Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-

 Cultura5 años ago
Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-

 Cultura4 años ago
Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo




































