Opinión
Escritores encarcelados, mutilados, apuñalados y suicidados
Lee la columna de Rodolfo Ybarra

La lista de escritores encarcelados es larga empezando por Miguel de Cervantes Saavedra que, además, fue mutilado por una bala y adquirió el título de “El manco de Lepanto”. También estuvieron presos: El marqués de Sade, Dostoievski, Óscar Wilde, Thoreau, Arguedas, Paul Verlaine, Miguel Hernández, Chocano, Vallejo, etc., y ¡Jean Genet fue condenado a cadena perpetua!
No obstante, la historia aún ha sido más cruel con los escribidores: García Lorca fue mandado al paredón como Mariano Melgar, jóvenes y rebosantes de vida. Ezra Pound fue metido en una jaula con el rótulo de “nazi” y paseado cual animal de zoológico en Pisa. Hemingway exigió que soltaran a Pound porque estaba loco y que, sino lo hacían, rechazaría el premio Nobel que le habían concedido. Años después, el autor de El Viejo y el Mar se dispararía con una escopeta de caza.
Friedrich Hölderlin fue encerrado en un frenopático y Martín Adán se enclaustró en el “Larco Herrera”. Verlaine le dispara a Rimbaud y lo hiere en la mano. Silvia Plath mete la cabeza en un horno y abre la llave del gas. Horacio Quiroga toma cianuro al enterarse de un cáncer terminal y su amante Alfonsina Storni se lanza al mar. Pier Paolo Pasolini es acuchillado, golpeado salvajemente y atropellado veinte veces por su propio auto Alfa Romeo plateado.
Leopoldo Lugones repite la receta del veneno con whisky y escribe una carta donde dice: «Que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie. El único responsable soy yo de todos mis actos.» Décadas después, Videla desaparecería a ocho poetas.
El autor Salman Rushdie es condenado a muerte por escribir su novela “Los versos satánicos”; y, en 2022, es apuñalado en el cuello.
Aquí la policía disparó contra Javier Heraud en 1963. Y en los años 2000, el poeta y amigo, Josemári Recalde, falleció convertido en un bonzo humano. Este escriba lo visitó unos días antes de su partida; y en esa última conversa entre alegrías y viejos recuerdos, solo pudo notar una enorme soledad comparado quizás con el Nietzsche que lloraba abrazando a un caballo.
¡En el dolor, hermanos!
(Columna publicada en Diario Uno)
Opinión
El sueldo de la vergüenza
La presidenta Dina Boluarte gobierna sin resultados, pero cobra como reina. En plena crisis nacional, se premia con un sueldo de S/35 mil mensuales, demostrando un profundo cinismo y total desconexión con un pueblo que sobrevive con migajas.

En medio de un país herido por la inseguridad, sumido en la informalidad laboral, con servicios públicos colapsados y una clase trabajadora que sobrevive con el salario mínimo, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido que su prioridad no es el pueblo que dice representar, sino su propio bolsillo. Su reciente aumento de sueldo a más de S/35,000 mensuales, convalidado por el ministro de Economía Raúl Pérez Reyes y refrendado en Consejo de Ministros, revela no solo una desconexión absoluta con la realidad, sino una clara señal de desprecio hacia la ciudadanía que día a día se esfuerza por sobrevivir.

Este gesto, que supera el 125 % de incremento respecto al salario presidencial vigente, no solo es inoportuno, sino profundamente inmoral. Mientras los ciudadanos son víctimas de extorsiones, asesinatos y desempleo, la presidenta ha optado por priorizar la valorización de su cargo como si se tratara de una ejecutiva en una multinacional, y no de una funcionaria pública al servicio de una nación en crisis. ¿Cuáles son los méritos para semejante retribución? ¿Qué logros justifica semejante gasto en medio de recortes y deudas externas?
Desde el 2006, cuando Alan García corrigió el abuso cometido por el corrupto Alejandro Toledo al imponerse un sueldo presidencial de S/42,000 mensuales, todos los sucesores –incluido Pedro Castillo– mantuvieron el salario en S/15,600. Fue un gesto político que por lo menos marcó un mínimo de respeto institucional. Pero Dina Boluarte, cuya gestión se caracteriza por su precariedad técnica, falta de transparencia, represión social y opacidad administrativa, ha elegido romper con absoluta indolencia ese pacto tácito con el sentido común. Con apenas legitimidad política, sin partido, sin bancada sólida y con un país sumido en múltiples crisis, la mandataria parece decidida a asegurarse su propia prosperidad mientras el país se desangra.
Lo más grave es que este aumento no fue transparente. Un documento fechado el 10 de febrero de 2025 (Oficio N.º 001180-2025-DP/SSG) enviado desde su propio despacho a la Presidencia del Consejo de Ministros da cuenta del inicio del proceso que terminaría en el Decreto Supremo que oficializa su nuevo sueldo. Primero negaron su existencia y luego intentaron ocultarlo bajo la figura de “documento confidencial”. El cinismo de este mandato presidencial no conoce límites.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, con un discurso timorato, justificó el aumento comparando el salario de Boluarte con el de otros mandatarios latinoamericanos. Lo que no dijo es que esos países, en su mayoría, tienen economías más estables, mejores índices de seguridad ciudadana y servicios públicos más eficientes. El argumento del “salario competitivo” no aplica para una presidenta cuyo gobierno reprime y no da explicaciones de sus investigaciones a la opinión pública, cuyo liderazgo es inexistente, y cuya gestión ha endeudado al país por más de S/13 mil millones para adquirir 24 aviones de guerra que ningún conflicto bélico actual justifica.

Este aumento, además, podría marcar un nefasto precedente. Si la presidenta chalhuanquina puede duplicar su sueldo sin mayor oposición, ¿qué impide que ministros, directores, gerentes públicos y demás funcionarios empiecen a reclamar lo mismo? No se trata de populismo ni de demonizar el gasto público, sino de responsabilidad política y ética. En un país donde el sueldo mínimo apenas alcanza los S/1,025, donde la canasta básica se vuelve inalcanzable, y donde la desigualdad se acentúa día tras día, este tipo de decisiones son provocaciones directas al pueblo.
¿Y después qué? ¿Una pensión vitalicia de S/35,000? Aunque la Ley n.º 26519 establece S/15,600 mensuales para los expresidentes, la práctica política peruana ha demostrado que lo legal importa poco cuando el poder se ejerce sin escrúpulos. Si expresidentes de transición como Merino y el ‘morado’ Sagasti intentaron cobrarla, ¿qué impedirá a Boluarte hacerlo, ahora con un sueldo duplicado?

Dina Boluarte Zegarra pasará a la historia no como una lideresa, sino como un símbolo de la desconexión del poder. Una mandataria más interesada en los beneficios personales que en el bienestar colectivo. Gobernando entre vuelos diplomáticos y decretos ocultos, mientras el Perú se incendia, y la clase trabajadora –la verdadera columna vertebral de esta nación– es ignorada, despreciada y ahora, burlada.
Opinión
Ministro Schialer, ¿con la Fiscalía y la transparencia o con el secretismo y el poder oculto?
Lee la columna de Rafael Romero

Por Rafael Romero
¿Hay un poder oculto en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)? Es innegable a estas alturas de las investigaciones del Ministerio Público sobre funcionarios de la Cancillería (Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-144-0).
Por la salud de la República y la diplomacia peruana, no se puede seguir mirando de costado desde el sillón ministerial, especialmente cuando la Casación N° 18558-2024 del pasado 2 de abril, emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, confirmó la nulidad del procedimiento administrativo abierto por Popolizio y De Zela contra el embajador Fortunato Quesada, debido a graves irregularidades, a la vulneración del debido proceso y la confirmación de que hubo un complot desde el MRE para destituirlo.
No le queda más alternativa al canciller Schialer que cumplir los principios de la administración pública: legalidad, veracidad, integridad, probidad, honestidad, transparencia y ética en la función pública, y con ello estará cooperando institucionalmente con la Fiscalía, entidad que investiga a altos funcionarios diplomáticos por un supuesto tráfico de influencias.
Empero, urge una mirada más profunda y pesquisas contundentes por parte de la Fiscalía pues habría otros delitos y no solo el de tráfico de influencias; y si bien la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Quinto Despacho, viene haciendo un importante trabajo, bien podría valorar y ponderar hechos y declaraciones que configurarían más ilícitos que se habrían cometido por parte de los investigados en la Carpeta N° 506015505-2025-144-0.
Así, una serie de declaraciones atestiguan la existencia de un poder oculto y una argolla que vendría actuando por años y por encima del ordenamiento administrativo del MRE, y esto es peor a partir de un diálogo entre el funcionario Pedro Rubín y el fenecido José Boza, tal como consta en el expediente administrativo disciplinario abierto por la Cancillería contra el embajador Quesada. Asimismo, está la declaración del chef Jesús Alvarado Zegarra del Carpio, que trabajó en la embajada del Perú en Israel, y es fundamental su carta pública del 1 de abril del 2025, donde señaló con nombre propio quiénes son los funcionarios de la Cancillería que habrían actuado fuera de la ley.
Efectivamente, urge valorar por parte del Ministerio Público la confesión reveladora, mediante entrevista periodística del referido señor Jesús Alvarado, que consta en fuente abierta y puede verse en la red social YouTube, con su respectivo enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=E26xNCzhYKQ&t=194s, titulado: “CHEF JESÚS ALVARADO CORROBORA COMPLOT CONTRA EMBAJADOR QUESADA”.
También se justifica un mayor análisis y nuevas pesquisas a la luz de los siguientes hechos todavía no valorados, contenidos en el artículo del periodista Herbert Mujica, jefe de la Unidad de Investigación del Diario UNO, del lunes 24 de febrero del 2025, titulado “Quesada, complot y escándalo y no hay culpables”. Igualmente, resulta revelador su otro artículo titulado “Sacan de Egipto a embajador peruano José Betancourt”, cuyo enlace web es:
https://senaldealerta.pe/sacan-de-egipto-a-embajador-peruano-jose-betancourt/. Pues, los hechos estarían en relación con los supuestos delitos de omisión funcional y organización criminal, y debe ponderarse la nota periodística de la agencia de noticias INFOBAE, del 20 de setiembre del 2024, escrita por el periodista Ricardo Mc Cubbin, y titulada: “Perú retira a su embajador en Egipto luego de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios”, y cuyo enlace web es: https://www.infobae.com/peru/2024/09/20/peru-retira-a-su-embajador-en-egipto-luego-de-acusaciones-de-mal-comportamiento-con-altos-funcionarios/
Porque en medio de todo esto resultan contradictorias las Resoluciones del MRE, pues por un lado retira al embajador José Betancourt de Egipto, mediante Resolución Suprema N° 151-2024-RE, del 10 de setiembre del 2024, cuyo enlace web es: https://www.gob.pe/institucion/rree/normas-legales/6207474-151-2024-re; y, por otro lado, la Cancillería lo premia en un puesto dorado, de asesor especializado de Recursos Humanos en Lima, mediante Resolución Ministerial N° 0871-2024-RE, cuyo enlace web es: https://www.gob.pe/institucion/rree/normas-legales/6200953-0871-2024-re.
Esta blandura puesta en perspectiva, y a la luz de toda la documentación de la Cancillería existente en sus Oficina de Recursos Humanos (ORH), evidencia el trato desigual brindado a José Betancourt, exembajador peruano en la República Árabe de Egipto, respecto del abusivo proceso disciplinario impuesto contra el entonces embajador Fortunato Quesada, quien tenía función representativa oficial de nuestro país en Tel Aviv (Israel).
Es más, una profunda investigación de la Fiscalía no podría dejar de lado el testimonio y las aseveraciones del referido diplomático de carrera, Fortunato Quesada, brindadas al Canal N, sobre el complot en su contra y cuyo enlace web es el siguiente: https://canaln.pe/video/cuentas-claras/fortunato-quesada-exembajador-peru-israel-responsabilizo-al-excanciller-popolizio-y-zela-complot-su-contra-n5476, pues con ellas se tiene un panorama claro del supuesto “iter criminis” en su contra y la relación de los investigados en la Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-144-0.
También existe abundante documentación oficial en la sede del MRE sobre LOS 31 FOLIOS OCTUBRE DEL 2020 donde se evidenciaría la organización y programación de un escándalo mediático e ilegal, usando los cargos públicos para llevarlo a un programa dominical (“Panorama” de Panamericana Televisión); y también en el INFORME (ORH) N. 011 DE DICIEMBRE DEL 2020, donde la propia Cancillería señala el nombre de cuatro funcionarios involucrados en la trampa (Popolizio Bardales, José Boza, Pedro Rubin y Hugo de Zela) y que se habría configurado una serie de ilícitos penales, los mismos que hoy tienen que ser esclarecidos por el Ministerio Público.
Incluso, más recientemente, siendo un hecho público la nota del diario Perú 21 sobre la Casación del Poder Judicial frente a un posible complot, sería pertinente que la Fiscalía a cargo del doctor Néstor Rivera Navarro, pondere el contenido de la noticia titulada: ”Según investigación, audios fueron manipulados. Embajador Fortunato Quesada gana juicio a la Cancillería y deberá ser repuesto”, cuyo enlace web es: https://peru21.pe/politica/embajador-fortunato-quesada-gana-juicio-la-cancilleria-0/, publicada el 11 de junio del 2025, donde se hace referencia a audios manipulados.
En suma, lo recomendable es profundizar en cada aspecto y trazar nuevas líneas de investigación hacia otros posibles delitos (omisión de funciones, abuso de autoridad, organización criminal, falsedad genérica, etc.) ya que no solo existiría el de tráfico de influencias. La pelota está en la cancha de la Cancillería, pero el ministro Schialer, ¿será el árbitro, un jugador o solo un espectador desde la tribuna? Por lo pronto mantiene como su asesor ad honorem al embajador Hugo de Zela, cuando hay una sentencia judicial de la Corte Suprema en su contra (que le anuló una resolución arbitraria y abusiva). No es esto una seria contradicción moral y ética.
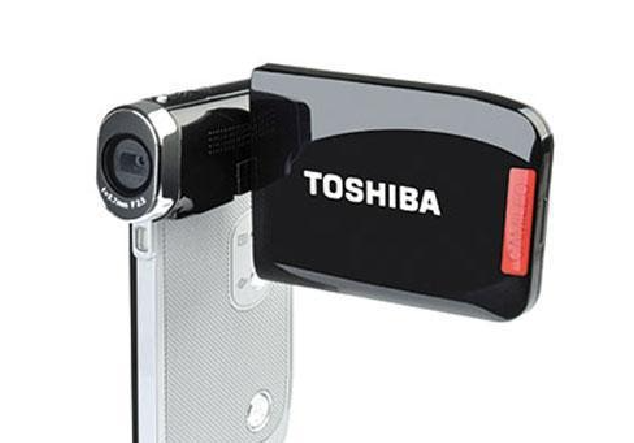
-¿Crees que tu opción -la de hacer cine sin dinero, sin ayudas de fondos, con cámaras baratas, sin guion, con trabajos con toques experimentales (por decir lo menos) y sin una narrativa que acaricie los hábitos mentales de espectadores promedio- tiene sentido?
-Para mí no es ni siquiera una opción, te diría que, a la luz de las circunstancias (externas e internas) es la única opción para mí. He llegado a pensar que mis razones son acaso muy distintas a las de la mayoría de gente que conozco, quiero decir ‘la gente de cine’ aquí en mi país.
No soy, no llego a ser plenamente un cineasta experimental; como bien dices, hay aspectos experimentales en lo que hago, pero aún no me atrevo a ser todo lo radical que debería ser, si de algo sirve la confesión.
Me interesé en el cine pasados los 25, llegué tarde a la fiesta. Me puse a ver películas como un poseído. Conforme fui avanzando en el conocimiento me di cuenta que la gente de por aquí no valoraba las obras de vanguardia, no les interesaban o no las entendían. No eran para ellos. Luego me di con la palabra perfecta: colonizados. No había vida, casi no había cine para ellos, más allá de Hollywood. Hasta hoy siento vergüenza ajena por eso. Siento incluso una repulsión íntima por la miseria de este entorno…
-Ya. Déjame adivinar. Entonces ¿te creías más que los demás y pensaste que podrías dar un aporte real para mejorar ‘el estado de las cosas’?
-No niego que al tener una formación mínima en literatura y filosofía y una cierta cultura digamos en sentido general, percibía ciertos huecos bastante vistosos entre ‘la gente de cine’. También pude notar que cosas tales como la fama, el dinero, el poder, la figuración social, estaban lejos de serles indiferentes a varios. ¿Pero gente, esto no trataba de cine?
También acabé desertando de la cinefilia entendida y vivida como una auténtica enfermedad. Había editado y escrito en revistas, programaba y exponía en cineclubs y hasta formé parte de un festival. Nada de lo anterior me terminaba de hacer sentir feliz.
¿Qué me faltaba? Expresar algo más de mí, quizá lo principal. Y eso no tiene precio. No lo cambio por nada. Así que métanse sus ansias de minucias por donde les quepa. Porque no hay nada como crear.
Películas
https://www.youtube.com/@marszproject7155/videos
Críticas
https://limagris.com/author/mario-castro-cobos

Me llaman por teléfono para decirme que Milenka O’Brien ha partido. Desde muy joven se dedicó a la poesía, incluso tengo un libro escrito a dos manos con ella. Nunca lo publicamos. Éramos todavía adolescentes. Pero ahí están los papeles trazados a puño y letra. La leo y se me nublan los ojos. Teníamos solo 16 o 17 años.
La conocí en el Museo de Arte de Lima, ella seguía unos talleres de poesía con el profesor Baldeón y yo pasaba por ahí con una vieja guitarra. Eran los tiempos del Rockacho, la No Helden y el Hueco. Y un día la encontré bailando en círculo, mirando el cielo por Paseo Colón. Nos hicimos muy amigos y caminamos por Lima buscando no sé qué.
En las redes sociales le escribí esto: Adiós, Milenkita, adiós. Me quedo con nuestra adolescencia entre poemas, guitarras y cigarrillos. Me quedo con ese día en el cafetín de Arte, todavía niños y tú mirándome a los ojos mientras caía la lluvia y preguntándome si era músico. Y yo diciéndote que sí, solo porque admirabas a esos roqueros sin afeitar de casacas de cuero, solo porque te gustaba esa música estridente para olvidarlo todo. Y así me enseñaste tus primeros poemas y así nos quedábamos días y noches en mi casa de Lima o en tu casa de San Felipe. O venías a las cinco de la mañana para ir a Bellas Artes en el jirón Ancash a tomar desayuno con los tickets que nos daban los que sí eran artistas. Y aprovechábamos que eras rubia y así se nos abrían las puertas para todos lados hasta una vez que en una batida policial nos levantaron y pensaban que eras turista y nos soltaron y hasta nos dieron para nuestros pasajes. Y yo fui el primero que te llevó al jirón Quilca un día y el viejo declamador Hudson Valdivia se nos acercó y te dijo un poema y tú te subiste a la mesa y bailaste, danzaste con tus manos estiradas hacia arriba y varios poetas te dedicaron páginas enteras, hasta sé que apareces en varias novelas y en un texto que escribió Carlitos Rengifo: La Morada del Hastío. Y así un día me dijiste, “Rodolfo, me voy”. Y te fuiste.”
Dicen que Milenka se durmió el 15 del presente. El 24 hubiera cumplido 56 años. La vamos a extrañar.

En los universos expansivos que produce la literatura, la obra del americano David Foster Wallace (1962-2008) es una suerte de big bang. Desmesurado, inclasificable, frontal. Si bien su obra inicia representando la visión posmoderna del mundo (una prosa erudita y visceral), termina siendo un escritor dostoievskiano, es decir, ético y crítico con su realidad.
En Todas las historias de amor son historias de fantasmas (Debate, 2012) el periodista D.T. Max realiza un preciso viaje al origen del autor cuyo suicidio lo emparentó con Kurt Cobain. En más de cuatrocientas páginas, Max nos presenta un Foster Wallace en crecimiento. El ser hijo de intelectuales (que se leían a Joyce antes de acostarse), con una madre obsesionada con hablar correctamente, impactará en la sensibilidad y personalidad del joven autor. Aparte del estudio, su otro vicio es el tenis, quizás el único deporte cercano a su personalidad individualista-competitiva.
Después pasamos por la etapa académica en la universidad privada de Amherst. La escoba del sistema, su tesis —que después se publicará como novela— es una narrativa donde se deliberan temas relacionados a la lógica y a la filosofía, dos ejes de su escritura. Pese a su innegable brillantez, no deja de ser un joven tímido, ensimismado, y ya fumador ocasional de cigarrillos de marihuana y bebedor de cerveza. También sufre de depresión, con pensamientos suicidas.
Por estos motivos, dejará la universidad un par de veces e incluso (en su etapa en Harvard) tendrá que internarse, asunto que se dilatará por un año e iniciará sus más de diez años de abstinencia. Estas circunstancias —el internado, el dejar el campo universitario— serán de vital influencia para su obra principal, La broma infinita (1996), donde, en más de mil páginas, se revisa las adicciones modernas, sea a la imagen o a las sustancias.
Si bien empezó como autor de culto, se tornó una voz generacional. Reactiva al realismo minimalista de McInerney o Ellis y cercana a las propuestas de Pynchon, DeLilllo o Franzen.
D.T. Max nos lleva por el universo Wallace para conectar desde adentro con una sensibilidad que ya muestra en alta definición las formas de vivir y sentir de nuestra época.
Opinión
La difícil decisión de hacer política en el Perú
Hacer política en este país no es un acto de ambición. Es un acto de resistencia.

Por: Jorge Paredes Terry
Desde el primer instante en que decides alzar la voz, sabes que firmas un pacto con la adversidad. Los enemigos no duermen. Escarbarán en tu pasado, torcerán tus palabras, magnificarán tus errores y, si no encuentran nada, inventarán. Atacarán a los tuyos, mancharán tu nombre, te llamarán corrupto, traidor, inepto. Te acusarán hasta de lo que no has hecho, porque aquí la política no se juega en las ideas, sino en el barro.
Y entonces, ¿por qué hacerlo?
Porque alguien tiene que hacerlo. Porque mientras los poderosos siguen repartiéndose el país como un botín, hay millones que no tienen voz. Porque hay madres que caminan horas para llevar un plato de comida a sus hijos, jóvenes que estudian bajo la luz de una vela, ancianos que mueren esperando una pensión que nunca llega. Porque este sistema está diseñado para que unos pocos vivan bien y muchos sobrevivan mal.
Yo no vine a la política por un título. Vine porque nunca perdí la capacidad de indignarme. Porque no puedo quedarme callado cuando veo cómo nos humillan, cómo nos roban, cómo nos ignoran. No hay ideología que valga más que la lucha. No hay discurso que reemplace el caminar junto al pueblo, el sudar con ellos, el sufrir con ellos.
Por eso me lanzo al Senado. No con un partido de trajes elegantes y sonrisas falsas, sino con Pepe Luna, un provinciano como yo, que sabe lo que es levantarse sin privilegios, que conoce el sabor de la tierra y el peso de la injusticia. Juntos, sin banderas prestadas, sin miedo a decir lo que duele.
Sí, es peligroso. Sí, intentarán destruirnos. Pero el que nada debe, nada teme. Yo no tengo cuentas en paraísos fiscales, no tengo mansiones compradas con coimas, no tengo miedo. Tengo convicción. Y si el pueblo me da la oportunidad, no iré al Senado a enriquecerme, sino a romper el silencio.
A los jóvenes les digo: el Perú necesita valientes. No los que buscan poder, sino los que están dispuestos a perderlo todo por cambiar las cosas. Si no somos nosotros, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿cuándo?
La política en este país puede ser un suicidio, pero prefiero morir de pie que vivir de rodillas.

Por: Rafael Romero.
A diez meses de las elecciones el Partido Cívico Obras (PCO), liderado por Ricardo Belmont Cassinelli (RBC), sigue sumando adherencias de buena voluntad, con ciudadanos transparentes, colectivos gremiales y de vecinos, agrupaciones populares y frentes regionales; y esa sumatoria no para, pues al pergeñar estas líneas nuestra agenda está recargada con la audiencia ininterrumpida junto a bases juveniles y asociaciones de emprendedores de nuestra patria.
Por lo pronto, no podemos dejar de informar la emocionante y patriótica actividad realizada el pasado sábado 28 de junio, cita en la cual RBC inauguró un nuevo local de los espartanos del Perú, esta vez en el Jr. Caylloma del Cercado de Lima.
En dicho evento partidario, con la presencia del secretario general del PCO, Daniel Barragán Coloma, se sumaron líderes sociales, intelectuales y empresariales de la patria, como Luis Thais, Juan Alejandro Zec Bejar, Hilario Rosales y Henry Shimabukuro, haciendo suyas las 10 vigas maestra del partido.
Cada uno de los citados líderes populares tiene más que un cargo, un encargo por el desarrollo humano y el crecimiento moral del Perú, siendo oportuno destacar la experiencia de Lucho Thais, quien comandará el equipo de Plan de Gobierno del PCO, partiendo precisamente de las citadas vigas maestras, a saber:
1.- No prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad.
2.- Desarrollo de una televisión que promueva valores y sanciones severas a quienes no cumplan la Ley de Protección al Menor.
3.- Obligación de los medios de comunicación de promover cultura y distribución de forma equitativa de la publicidad del Estado.
4.- Educación pública gratuita, de calidad y obligatoria.
5.- Prestación de servicios de salud universal de calidad, otorgando prioridad a la población más necesitada.
6.- Promoción de una economía social de mercado, sin monopolios ni oligopolios.
7.- Garantía de transparencia en contrataciones y licitaciones del Estado.
8.- Promoción de la formación integral del ser humano a través del deporte y la cultura.
9.- Establecer niveles dignos para las pensiones de los jubilados.
10.- Revisar y renegociar los contratos sobre recursos naturales cautelando los intereses del país.
A la parte técnica de estos pilares, se suma la voluntad de combate por una patria sin corrupción, sin impunidad; también la mística que une al hombre con el ser superior que irradia la moral y fortalece la ética; y el liderazgo de un estadista y periodista como Ricardo Belmont, que lleva más de medio siglo hablando y haciendo por una patria con paz, desarrollo, educación, salud, justicia, trabajo, ciencia y arte para todos los peruanos sin excepción ni discriminación.
Opinión
¿Silenciar a los que saben demasiado?
En el Perú, saber demasiado puede costarte la vida. Andrea Vidal, Nilo Burga y José Miguel Castro conocían información clave que pudo desentrañar graves casos de corrupción. Hoy están muertos, y sus muertes siguen rodeadas de sospechas e impunidad.

¿Qué está pasando en el Perú? ¿Nos hemos acostumbrado, como sociedad, a ver morir a quienes tienen información clave sin exigir justicia con la firmeza que corresponde? ¿Es esto una nueva modalidad de silenciar a las voces incómodas? Las recientes muertes de Andrea Vidal, Nilo Burga y José Miguel Castro no solo han estremecido al país, sino que también nos obligan a preguntarnos con crudeza si estamos frente a un patrón de impunidad sistemática.
El 10 de diciembre de 2024, la abogada Andrea Vidal Gómez de 27 años, fue acribillada en La Victoria. Más de 40 balazos impactaron contra el vehículo donde viajaba. El taxista murió al instante; ella, tras seis días de agonía, falleció en el hospital.
Sin duda, no fue una víctima colateral porque la precisión de los disparos, varios en la cabeza, indica que era el verdadero objetivo. Vidal Gómez no era una chica cualquiera; era exasesora del Congreso de la República y conocía a fondo los engranajes de una presunta ‘red de prostitución’ que presuntamente operaba al interior del Parlamento, dirigida —según sus propias denuncias— por un operador político de Alianza para el Progreso (APP), el inefable Jorge Torres Saravia. Sin embargo, hoy ya casi no se habla de este lamentable episodio.

Su muerte no solo apagó una vida; también sepultó información valiosa sobre un caso que tocaba las fibras más podridas del poder. Hoy, las hipótesis van desde un crimen por encargo, hasta un intento burdo de encubrirlo con la narrativa de un crimen pasional. ¿Hasta cuándo se permitirá que hechos de esta naturaleza queden sin responsables?
A los pocos días, el 25 de diciembre del 2024 en un hospedaje del distrito de Magdalena del Mar, fue hallado sin vida Nilo Burga Malca, presidente de la empresa Frigoinca, clave en la investigación sobre el caso ‘Qali Warma’, donde se descubrió la distribución de alimentos malogrados a niños escolares. Burga Malca tenía mucho qué contar; demasiado, quizás.
Lo encontraron con heridas profundas de arma blanca en el cuello, pecho y abdomen. Según el peritaje, era prácticamente imposible que él mismo se haya causado tales lesiones. Las manchas de sangre y la posición del cuerpo evidenciaban que fue movido. ¿Alguien intentó simular un suicidio? La respuesta parece obvia: sí. Y, sin embargo, nadie ha sido procesado.
Una excolaboradora lo dijo claramente: «Yo creo que a él lo mataron». ¿Por qué? Porque sabía demasiado. Porque podía exponer la cadena de responsabilidades detrás del negocio sucio que compromete a funcionarios públicos del Midis y proveedores del Estado. Su muerte —como la de Andrea Vidal— tuvo el mismo patrón: alto perfil, información delicada y una escena sospechosa.

Más reciente aún, el domingo 29 de junio de 2025, el país amaneció sorprendido con la noticia de la muerte de José Miguel Castro Gutiérrez, de 51 años, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán y colaborador eficaz en el caso Lava Jato. Él estaba bajo arresto domiciliario en Miraflores y lo encontraron muerto con un corte en el cuello de 14 centímetros, con un cuchillo plateado cerca y señales claras de manipulación del entorno. Aunque no había reportado amenazas, sí mostró preocupación en su última visita al Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez lo confirmó: “Castro temía por lo que sabía”.
Su testimonio era clave para el juicio oral contra su ‘intima’ Villarán de la Puente, previsto para septiembre. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Castro Gutiérrez había entregado pruebas valiosas sobre los millones de dólares que Odebrecht y OAS entregaron a la campaña política de la exalcaldesa, a cambio de concesiones. Su muerte representa no solo una pérdida humana, sino un daño gravísimo al proceso judicial más importante del país.

Tres personas claves. Tres muertes en menos de un año. Tres historias que apuntan a una misma dirección: el silenciamiento. No es paranoia, ni teoría conspirativa. Es la realidad que, con pruebas y documentos en mano, ha ido construyendo una narrativa inquietante: “en el Perú, saber demasiado puede costarte la vida”.
¿Existe en el Perú una nueva modalidad de encubrimiento extremo? ¿Estamos ante una estrategia sistemática para callar a los que pueden revelar nombres, vínculos y tramas enteras de corrupción? Los casos de Andrea Vidal, Nilo Burga y José Miguel Castro no son hechos aislados. Son piezas de un rompecabezas mayor. Uno donde el crimen organizado, los tentáculos del poder político y el desgastado aparato judicial conviven, se protegen y se fortalecen en la impunidad.
Aquí no se busca acusar sin pruebas, ni promover el sensacionalismo. Pero sí se exige, desde un mínimo de decencia ciudadana, que se actúe con contundencia. Las autoridades —el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional— tienen la responsabilidad histórica de llegar al fondo. No se puede permitir que estos casos terminen archivados. No más “carpetazos”, no más extrañas muertes sin justicia.

La ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil, debemos mantener la presión. Porque si dejamos que estas muertes pasen como una estadística más, habremos perdido algo más que vidas: habremos perdido el derecho a la verdad.
¿Qué está pasando en el Perú? Está pasando que matar a los incómodos parece más rentable que enfrentar las consecuencias. Está pasando que el silencio de un testigo vale más que su palabra ante un fiscal. Y está pasando que la impunidad, mientras no se le ponga freno, seguirá devorando la democracia.
Ya no se trata solo de justicia. Se trata de dignidad. Por Andrea Vidal, por Nilo Burga, por José Miguel Castro y por cada persona que ha sido callada para proteger a los intocables. Exhortamos a las autoridades a dejar la indiferencia, a comprometerse verdaderamente con la verdad y con el país. Porque ningún sistema democrático puede sostenerse sobre cadáveres incómodos.
-

 Política5 años ago
Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]
-

 Política5 años ago
Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides
-

 Actualidad5 años ago
Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-

 General5 años ago
General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-

 Política4 años ago
Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-

 Actualidad2 años ago
Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-

 Cultura5 años ago
Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-

 Cultura4 años ago
Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo



































