Actualidad
LENGUA, LIBROS Y LIBERTAD
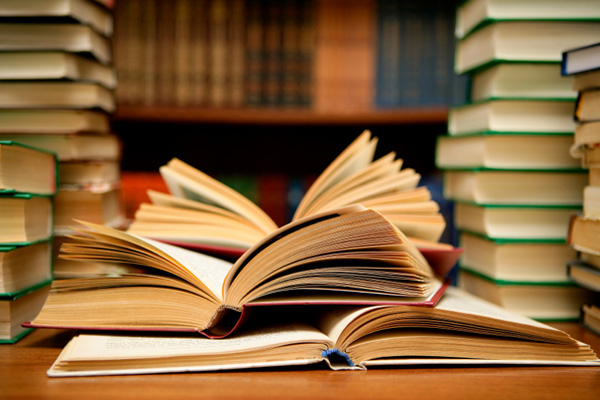
La tribu maorí tiene un proverbio con el cual me identifico mucho: “mi idioma es mi despertar, mi idioma es una ventana hacia mi alma”.
El lenguaje es, ciertamente, un rasgo característico e inherente al ser humano, lo único que nos distingue claramente de la especie animal más cercana. Este complejo uso de sonidos guturales articulados de forma sistematizada y comprensible, la posibilidad de llevar un registro de ellos mediante símbolos escritos para poder dejar constancia de nuestro pensamiento en la distancia y el tiempo es lo que ha marcado la enorme distancia entre nosotros y el resto de criaturas en el planeta. La posibilidad de materializar nuestra psique y de canalizar nuestras emociones de forma tal que podamos establecer una conexión con nuestro entorno es, a mi parecer, la muestra más plena de nuestra grandiosidad como especie y quizá la única garantía de nuestra humanidad.
Nuestro lenguaje es, además, el resultado de nuestra interacción con el medio que nos rodea. América, por ejemplo, a pesar de estar unida por un idioma vinculante –el español- tiene, dentro de este lenguaje en común un sinfín de expresiones regionales que nos permiten reconocernos como parte de un territorio en particular. Esto, sin embargo, no exclusividad de nuestro continente. El lenguaje es parte de nuestro proceso evolutivo, se nutre de nuestras experiencias como sociedad, de nuestra vinculación con la geografía y la fauna que nos rodea, con las actividades que realizamos para subsistir, es un código natural que nos ayuda a estrechar lazos con los demás.
El mundo, en su maravillosa diversidad, está construido en la complejidad de las lenguas que lo conforman. Los daneses por ejemplo usan la palabra hyggelig para referirse a la calidez de un momento con amigos muy íntimos o con la familia; litost es una palabra checa que Milan Kundera definía como “el estado de agonía y tormento que produce la visión futura de nuestra propia miseria”; toska, según Nabokov, es una palabra cargada de fuertes matices que recorre desde la angustia espiritual hasta el conflicto mental por alguna aflicción irresoluta.
De todas las palabras que han llegado a mis oídos, hay una que ha calado en mi vida: Awunbuk, una palabra de la tribu Baining, en nueva guinea, que se refiere a la sensación que se produce cuando un grupo de personas que ha visitado tu casa se marcha y dejan un pesado vacío en el hogar.
Los Baining suelen dejar una fuente con agua en la puerta de su casa, porque creen que el awunbuk se produce por una bruma que los visitantes dejan tras de sí para poder viajar ligeros a casa. La tradición dice que hay que echar fuera de casa el agua de esa fuente para que la casa cobre vida nuevamente. He compartido la sensación y claro, ya tengo –al menos de forma personal- una palabra para referirme a esa sensación, ya que “desasosiego” no me resultaba suficiente para expresarla.
Sin embargo, a pesar de la maravillosa complejidad y diversidad comunicacional, el acecho del mundo visual está poniendo en riesgo la capacidad de las personas para expresar sus sentimientos, los emoticones, los memes, están homogeneizando nuestra enorme capacidad de expresión, reduciéndola a una estrecha gama de opciones fácilmente reproducibles en medios informáticos y audiovisuales, pero que en detrimento del idioma, le resta complejidad y dimensión a la independencia de nuestra emotividad. Cierto es que la desesperación, el descontento, la infelicidad, la desesperanza, el abatimiento, la miseria y la melancolía, aunque parezcan sinónimos, son expresiones precisas para definir un estado muy particular en nuestro espíritu.
Se descuelgan de ello la vergüenza, la decepción, el arrepentimiento, la culpa y a veces la consternación, el abandono, el aislamiento, la humillación y el rechazo; expresiones que hemos podido construir a través de siglos y cúmulos de experiencias individuales con las cuales otros han podido identificarse.
En contraparte, nuestra alegría (que, debido a nuestra escasez lingüística siempre confundimos con felicidad) también recorre diversos estados. Así, podemos estar satisfechos o complacidos, triunfantes u orgullosos; encantados, fascinados o cautivados por algo; podemos sentirnos optimistas, entusiastas o esperanzados de acuerdo a la dimensión de nuestros sueños y expectativas; aliviados, extáticos, excitados, estremecidos.
Podemos también sentir admiración por la buenaventura de nuestro prójimo, que debido a nuestra ignorancia y reticencia frente a los logros ajenos, solemos llamar equívocamente envidia sana.
La ventana hacia nuestra alma es poderosa, y mientras más grande sea la capacidad de expresar nuestros sentimientos, más profundo será nuestro autoconocimiento y nuestra comprensión del mundo. Por ende, más cercanos estaremos a alcanzar nuestra plenitud como personas, y nos deslindaremos de la necesidad de encontrar la “felicidad” en emociones externas y costosas que a fin de cuentas son solo remedios temporales para algo más profundo e incomprensible en proporción a la escasez de nuestro léxico.
Un libro es la salvación del espíritu, una alternativa a nuestro mundo, la oportunidad de ser muchos más sin dejar de ser uno mismo. Es también, a mi parecer, el camino más efectivo para avivar nuestro lenguaje. Y hoy más que nunca, en este auge del mundo informático, de la vida rutinaria y mecánica, individualista y solitaria, la lucha por la integridad de nuestro lenguaje debe de convertirse no solo en un compromiso, sino en una lucha generacional.
El idioma, claro está, es un flujo constante, y en definitiva irá sumando y restando palabras de acuerdo al lugar y la época. Sin embargo, hemos de tener cuidado de que en ese ir y venir de expresiones no se terminen perdiendo aquellas que definen nuestra integridad como humanos. No podemos permitir que el tiempo borre de nuestra lengua, por causa de esta fría y monótona sociedad que se nos avecina, aquellas expresiones que por tanto tiempo le dieron forma a nuestra vida y que nos permitieron, de alguna manera, conciliar nuestras diferencia y vivir tiempos más civilizados, siempre atentos y despiertos ante cualquier posibilidad de sometimiento.
Por ardua que parezca, la batalla puede iniciarse noche a noche al pie de la cama de esos hijos que tanto queremos, puede encenderse una gran hoguera con el solo hecho de coger un pequeño libro de la biblioteca y, con un poco de paciencia, producir ese destello en sus pequeñas mentes con un pequeño conjuro cargado de inmortalidad, el mismo que hiciera mi padre en mi niñez, y que en días como este recuerdo con tanta gratitud: “En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”
Actualidad
INEI: se inició el Censo Nacional 2025
El censo 2025 será digital y se aplicará durante tres meses en todo el país. Participarán unos 600 censistas, cada uno con una meta de 12 viviendas por día. Se harán 67 preguntas por hogar, con una cobertura estimada de 14 millones de viviendas.

Este lunes 4 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio inicio al Censo Nacional 2025, un proceso de recolección de datos que se extenderá por tres meses y que abarcará aproximadamente 14 millones de viviendas en todo el territorio nacional. Se trata del primer censo integral realizado desde el año 2017.
El operativo censal se llevará a cabo mediante visitas presenciales realizadas por personal acreditado. Cada censista será responsable de recopilar información directamente en los hogares, utilizando por primera vez dispositivos electrónicos como tabletas en lugar de formularios impresos. Esta innovación permitirá registrar los datos en tiempo real, acelerar el procesamiento de la información y mejorar la precisión de los resultados.
Según explicó Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, se espera que los primeros resultados del censo estén disponibles en un plazo de cinco meses. Esto representa una mejora significativa frente a censos anteriores, cuyos resultados finales podían demorar hasta dos años.

Cambios metodológicos y enfoque digital
Una de las principales novedades del Censo Nacional 2025 es la figura del «informante calificado»: una persona por vivienda que proporcionará datos en nombre de todos los integrantes del hogar. Esta medida busca reducir el tiempo de entrevista y facilitar la cobertura de zonas rurales o de difícil acceso.
Antes de cada visita, los hogares serán notificados mediante una esquela oficial dejada por el censista, lo que permitirá a los ciudadanos estar informados y preparados para colaborar con el proceso. Todo el personal estará debidamente identificado.
El uso de herramientas digitales permitirá además un mayor control de calidad durante la etapa de recolección, así como una gestión más eficiente del análisis estadístico posterior.
Cobertura poblacional y nuevas variables
El cuestionario del censo incluirá variables actualizadas como acceso a servicios básicos, movilidad interna, y presencia de población extranjera residente en el Perú. Esta información será clave para generar un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida en el país.
Con una población estimada superior a los 34 millones de habitantes, el censo permitirá al Estado mejorar el diseño de políticas públicas y planificar inversiones en salud, educación, infraestructura y servicios sociales.
El INEI ha exhortado a la ciudadanía a colaborar activamente con el proceso, recordando que toda la información recolectada será confidencial y se usará exclusivamente con fines estadísticos.
Actualidad
Entra en vigencia el nuevo sistema de venta de boletos para Machu Picchu
Medida busca combatir las largas colas al momento de adquirir entradas físicas en la boletería de Aguas Calientes.

¿Adiós a las colas? A partir de hoy ha entrado en funcionamiento un nuevo protocolo para la venta presencial de boletos a Machu Picchu, con el único propósito de eliminar la venta de pre – tickets, así lo indicó Saúl Caipani, subgerente de Turismo de la Municipalidad de Machupicchu.
«El día de hoy se está empezando a atender desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche de corrido por parte de (la Casa de la) Cultura, que justamente era lo que se estaba buscando hace mucho tiempo. Y lo que siempre hemos buscado nosotros era de que se entregue la información en vivo y en directo», informó.
Caipani indicó que dentro del nuevo protocolo se implementó una pantalla informativa y un enlace web a tuboletocultura.pe para que los visitantes puedan verificar la disponibilidad de boletos en tiempo real desde cualquier lugar para resolver el tema de la información.

En esa línea, recomendó a la ciudadanía que verifiquen dicha página antes de llegar a Machu Picchu, así como llegar a primeras horas del día porque hay trenes desde la cinco de la mañana.
«Y también acercarse a la Casa de la Cultura, donde van a esperar cinco ventanillas. Dentro de ellas también hay una ventanilla para el tema de lo que son personas con algún tema de discapacidad o preferenciales, y ahí se les hará la venta directa. Ya no les van a entregar ningún pre-ticket. La venta es directa con el DNI o el pasaporte. Esto, por favor, más que todo a todos los operadores turísticos y hoteles que van informando, tener presente este link y poder ingresar para poder dar una mejor información», añadió.
Caipani informó que la decisión de implementar este nuevo protocolo fue coordinada el 18 de julio con la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), que incluye al presidente regional y representantes de los ministerios de Cultura, Turismo y Ambiente. Aunque el tiempo de difusión ha sido breve, «se busca incluir códigos QR para facilitar el acceso a la información».
Sobre la modalidad de pago, Caipani dijo que en este nuevo protocolo se puede pagar con monederos digitales. «Uno ya puede pagar con PayPal, tarjeta o cualquier sistema de pago digital, que eso también agiliza el tema de la venta», confirmó.
Actualidad
Tormenta de arena afecta a Nasca y Palpa [VIDEO]
‘Vientos Paracas’ generan alerta en varios distritos de Ica.

La región Ica enfrentó este jueves 31 de julio una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento, conocidas como “Vientos Paracas”, fenómeno climático característico del sur peruano. Las corrientes alcanzaron velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora, generando preocupación entre los residentes y obligando a activar medidas preventivas.
Durante la tarde, diversos distritos de la región fueron impactados por el levantamiento de grandes cantidades de arena y polvo, lo que redujo significativamente la visibilidad en carreteras, especialmente en las zonas desérticas. Esta situación representó un riesgo para conductores y transeúntes, debido a la dificultad para desplazarse con normalidad.
Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) instó a la población a tomar precauciones. Se recomendó reforzar techos, puertas y ventanas, además de mantenerse informados sobre el comportamiento del clima en las próximas horas. También se exhortó a reportar la caída de árboles o postes a las autoridades locales.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) aconsejó evitar el contacto con cables eléctricos expuestos, objetos punzocortantes o estructuras inestables. En caso de incidentes, la población debe acudir al centro de salud más cercano y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
Como medida preventiva, la Capitanía de Puertos decretó el cierre parcial de nivel 5 en las caletas de Chaco y La Puntilla desde las 2:00 p. m. Queda restringido el tránsito de embarcaciones menores, así como actividades turísticas, náuticas y portuarias, a fin de evitar posibles accidentes en el litoral iqueño.
Las autoridades se mantienen en vigilancia ante posibles nuevas ráfagas, recordando que estos vientos pueden intensificarse en esta temporada del año.
Fuerte tormenta de arena cubre Nazca y se extiende hacia Palpa e Ica. pic.twitter.com/fi2Cq09CeT
— Revista Lima Gris (@Limagris) July 31, 2025
Actualidad
Perú será sede de la 70.ª Cumbre de ONU Turismo para las Américas
Desde mañana el evento CAM reunirá en Lima a autoridades de turismo, organismos internacionales y representantes del sector privado de 26 países.

Desde este 1 de agosto, Perú acogerá la 70.ª Reunión de la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas (CAM), evento considerado el principal espacio de gobernanza turística del continente. La cita reunirá a representantes de alto nivel de 26 países, incluyendo ministros, viceministros, autoridades del sector, organizaciones internacionales, instituciones académicas y representantes del sector privado.
Las actividades estarán encabezadas por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, junto al secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili. La reunión tiene como objetivo revisar el avance del Programa de Trabajo 2024–2025 y abordar los principales retos del turismo en América Latina y el Caribe.
Durante la sesión plenaria se presentarán informes de gestión del presidente de la Comisión, del secretario general y del director regional para las Américas de ONU Turismo. Además, se realizarán elecciones internas y se anunciarán tanto el país anfitrión del Día Mundial del Turismo 2026 como la próxima sede de la CAM para ese mismo año.
El país asumió la sede tras la suscripción de un acuerdo con ONU Turismo, lo cual no solo refuerza su posicionamiento internacional en el sector, sino que también abre oportunidades para nuevas iniciativas de cooperación, innovación y sostenibilidad.

Uno de los momentos destacados será la presentación de la nueva Ley General de Turismo del Perú, aprobada recientemente. Esta normativa se alinea con los principios internacionales de sostenibilidad, inclusión y desarrollo económico. Reconoce al turismo como motor de crecimiento y está orientada a fortalecer la inversión, la planificación territorial, la innovación tecnológica y la formación de capacidades en las comunidades locales.
En el marco del encuentro, la ministra León Chempén sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Cuba, República Dominicana, Panamá, Argentina y Ecuador. Estos espacios buscan avanzar en acuerdos de cooperación regional para impulsar iniciativas estratégicas en el sector turístico.
La agenda de ONU Turismo también incluye una visita al distrito de Ollantaytambo, en Cusco, distinguido en 2021 como el primer “Best Tourism Village” del Perú. Actualmente, el país cuenta con 13 localidades reconocidas bajo esta categoría, ubicándose como el segundo a nivel mundial con mayor número de menciones.
Durante la visita, se adoptará la Declaración de Ollantaytambo entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y ONU Turismo, la cual fortalecerá el trabajo conjunto en materia de turismo sostenible. Además, se entregará al distrito de Ollantaytambo la distinción de Jerarquía 4, una de las máximas otorgadas por el sistema turístico nacional a destinos con alto valor cultural, natural y estratégico.
La 70.ª CAM se presenta como una plataforma clave para consolidar el rol del Perú en el desarrollo del turismo en las Américas y fomentar una agenda compartida centrada en la sostenibilidad y la cooperación regional.
Actualidad
Correteos, papeletas, imprudencia y muerte: la informalidad del transporte urbano impera en el país
La ciudad es invadida en la noche por combis destartaladas, cústers con cientos de papeletas, ni bien se van los policías de tránsito.

“Es lo que hay”, responde una usuaria que forzosamente tiene que abordar un vehículo que luce completamente descuidado, sin revisiones técnicas, con un rosario de papeletas, sin ventanas, con un chofer más concentrado en su celular, mientras que el cobrador vocifera, con voz rasposa, el trayecto de la ruta, colgando de una baranda.
Sí, lamentablemente es lo que hay para miles de ciudadanos que no tienen otra alternativa que subirse a vehículos que en teoría deberían de encontrarse en un depósito o en una chatarrera, pero increíblemente continúan circulando en las narices de los policías de tránsito. No pueden perder mucho tiempo para llegar a su centro de labores, pues las líneas formales demoran hasta quince minutos en llegar, o sencillamente no existe otra empresa de transportes que los lleve a su destino.
La pregunta siempre termina flotando en el aire: ¿cómo es posible que continúen transitando? Todo apuntaría a que no existe una fiscalización eficaz por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), pues son ellos los responsables de regular y exigir un servicio de calidad. Pero también existe responsabilidad por parte de la policía de tránsito, en cuanto son ellos de imponer las papeletas y controlar que toda la documentación de los vehículos esté en orden. Si ambas entidades no hacen su trabajo de manera correcta es muy difícil cambiar la realidad de nuestro servicio de transportes.

Tiene que ocurrir un accidente fatal para otra vez esas autoridades salgan ante las cámaras a decir que realizarán operativos inopinados, a repetir que están del lado del pueblo, pero caída la noche, como por arte magia, desaparecen de las calles; es ahí, como si se tratara de fantasmas, aparecen las combis asesinas, con su música a todo volumen, estacionándose en mitad de la pista para recoger pasajeros. Carros sin ventanas, destartalados, con los sillones a punto de caerse, sin espejos retrovisores, frenando y arrancando de manera torpe y descuida. Quién no se ha abordado a uno y experimentado que el chofer empieza a hacer carreras con otra unidad de transporte.
Tres vidas se perdieron de manera absurda y lo que más duele es que una de las víctimas era un joven de tan solo 24 años que forzosamente tal vez tuvo que abordar uno de esos peligrosos vehículos. Más vidas continuarán ensangrentando las pistas de nuestro país mientras que no ocurra un cambio radical. Mientras eso ocurra pareciera que estuviéramos yendo en retro.
Actualidad
Loreto: el indignante sistema de salud
La realidad del sector Salud en Loreto revela una gestión desastrosa, marcada por promesas incumplidas, abandono estructural y una población amazónica condenada al olvido.

Por Jorge Linares
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, participó del VIII Consejo de Estado Regional en la ciudad de Iquitos y aprovechó la ocasión para recordar —y enrostrar— al gobernador René Chávez que le otorgó el mayor presupuesto de todas las regiones en el año 2023. Lamentablemente, en lo que va del 2025, la región Loreto obtuvo el peor resultado en gestión pública, según los resultados del análisis del Índice Regional de Gestión Pública, siendo los sectores Salud y Educación los que alcanzaron la más baja calificación.
Para ser más claros, el sector Salud es uno de los más deficientes del país, como lo manifestó el congresista Carlos Zeballos en una entrevista con el director de Lima Gris, el periodista Edwin Cavello. Zeballos afirmó que “la ineficiencia de EsSalud es cinco veces más que la propia corrupción”. Esa contundente aseveración refleja la situación del sistema de salud en toda la región Loreto: una total y mayúscula ineficiencia, paradójicamente liderada por un médico de profesión.

Gobernador de Loreto René Chávez.
El gobernador regional René Chávez, natural del Datem del Marañón, fue alcalde de esta provincia entre enero de 2015 y diciembre de 2018. Su gestión como burgomaestre fue considerada nefasta. En esta provincia se encuentra Nuevo Andoas, un lugar estratégico porque alberga el lote 192, de donde se extrae petróleo. Sin embargo, este territorio ha sufrido —y sigue sufriendo— el abandono de las autoridades, debido a constantes derrames de crudo en sus ríos. El pueblo carece de servicios básicos como agua potable y desagüe, no hay internet en las aulas escolares, no existen pistas, la torre de control aérea está canibalizada y, por supuesto, el centro de salud está completamente a la deriva.
Actualmente, la máxima autoridad regional lanza anuncios demagógicos sobre supuestas inversiones millonarias en el sector Salud, en abierta contradicción con la realidad. Es indignante escuchar cifras exorbitantes mientras la población amazónica, especialmente los habitantes de zonas de frontera como Nuevo Andoas (cercano a los límites con Ecuador), vive en condiciones precarias.

En el centro de salud de Nuevo Andoas I-4 laboran en promedio 11 personas, entre ellos el médico serumista Dr. Jairo Sánchez, el obstetra Rolando Almerco y el técnico enfermero Augusto Acosta. Todos atienden con la mejor predisposición entre 70 y 80 pacientes diariamente. Cada vez que el médico serumista se retira, la posta queda sin galeno por dos o tres meses, debido a los lentos trámites burocráticos.

Las malas condiciones y la suciedad son evidentes.
Actualmente, la farmacia está abastecida gracias a la reciente visita del ministro de Salud, hace dos meses. Normalmente, solo reciben 25 cajas de paracetamol por mes, lo cual es un verdadero despropósito. Los equipos están oxidados o deteriorados; recientemente se cambiaron dos colchones en pésimas condiciones —tan deteriorados que nadie querría recostarse sobre ellos—, la camilla de partos está en mal estado, faltan equipos quirúrgicos y el bote ambulancia es precario, a pesar de ser esencial para trasladar pacientes graves hacia San Lorenzo. La respuesta constante ante cualquier solicitud de apoyo logístico es siempre la misma: “no hay presupuesto”.

René Chávez, gobernador regional de Loreto y Neiser Satalaya, director ejecutivo de la red de salud del Datém del Marañón.
Muchos trabajadores del centro de salud prefieren no denunciar por miedo a represalias laborales. Recuerdan con desilusión la visita del gobernador Chávez, quien prometió soluciones, pero nunca cumplió. La indignación es generalizada.
En resumen, el gobernador Chávez debería tener un mínimo de vergüenza por su inútil administración del sector Salud en la región Loreto. Esperamos que, en el poco tiempo que le queda en el cargo, pueda —aunque sea parcialmente— enmendar sus errores.
Actualidad
Fallece Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre
A la edad de 71 años, un paro cardiaco se llevó a uno de los personajes más recordados del cuadrilátero.

Salto a la eternidad. En tiempos donde no existía la internet y las redes sociales, la diversión de millones de niños en todo el mundo era imaginarse por unos instantes como aquella musculosa figura de lucha libre que realizaba espectaculares volteretas por el aire para luego caer sobre el oponente. El lugar elegido usualmente eran las camas de nuestros padres o el sofá de la sala. Cómo no olvidar que en ocasiones recibíamos una reprimenda o en el peor de los casos terminábamos con algún moretón o un corte en la frente, pero éramos felices.
Evidentemente los tiempos cambian y otras son las maneras de entretenerse de los niños, dando paso a largas horas al frente de una consola o un celular, pero qué buenas tardes pasamos muchos emulando a aquellos ‘gladiadores’ del ring. Uno de los responsables de nuestros golpes y moretones fue sin lugar a dudas Hulk Hogan, ese inmenso hombre rubio de más de dos metros de altura que semana a semana terminaba venciendo a sus rivales de turno a base de llaves, ganchos, patadas, mientras los asistentes gritaban extasiados cada pirueta mortal.
Lamentablemente, aquel héroe de nuestra infancia acaba de fallecer esta madrugada en su residencia de Clearwater – Florida (Estados Unidos) a la edad de 71 años, a consecuencia de un paro cardiaco.
De acuerdo con el medio estadounidense TMZ Sports, los servicios de emergencia acudieron a su domicilio, trasladándolo posteriormente en una camilla hacia un hospital, pero no consiguieron reanimarlo.
Terry Gene Bollea, nació un 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, se convirtió rápidamente en una estrella de nivel mundial debido a su gran carisma, su imponente físico y su cabellera rubia, convirtiendo la entonces WWF (WWE) en un espectáculo que veía millones de personas alrededor del orbe.
En su exitosa trayectoria, Hogan conquistó 12 campeonatos mundiales, ganó dos veces el Royal Rumble y protagonizó combates históricos como el de WrestleMania III frente a André the Giant, que reunió a más de 93 mil espectadores. Su legado perdura como uno de los más influyentes en la historia de la lucha libre profesional.

En 2005 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE.
Actualidad
En Cusco: madre adolescente habría abandonado a su bebé por irse a grabar tiktoks
Gran conmoción causó en el ‘ombligo del mundo’ tras revelarse que una adolescente había dejado a su suerte a su bebé de seis meses en un basural.

Extraña y confusa fue la sorpresa al percatarse de una bebé de seis meses de nacida, abandonada sobre un basural en la Asociación Provivienda Santa Teresa, en el distrito de San Sebastián, Cusco, pues todos se preguntaban quién había sido la desalmada persona que dejara a su suerte a una indefensa criatura. El hallazgo ocurrió la noche del jueves gracias al accionar de un vecino que, al escuchar su llanto, se acercó́ al lugar y dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú(PNP).
Minutos después, personal policial llegó al lugar y rescató a la menor, que se encontraba envuelta en una manta multicolor del tipo lliklla. Los efectivos la trasladaron de urgencia a la Comisaria de Familia, donde fue atendida de inmediato.

Cuatro días después del hallazgo, ayer por la tarde una adolescente de 14 años aseguró ser la madre del infante encontrado en un basural. Al ser consultada por las autoridades, esta habría mencionado que dejó a la bebé mientras atendía asuntos personales.
Es así que los investigadores determinaron que una de las causas por las que esta menor abandonó a su hija es porque tenía que grabar contenido para sus redes sociales (TikTok).
Esta versión es investigada por la PNP, que se halla realizando las pericias psicológicas y físicas a la adolescente de 14 años, a fin de proseguir con las acciones de ley por el abandono de su bebé.
“Estamos haciendo las diligencias que corresponden con la Comisaría de La Familia y con la Fiscalía, nosotros encontramos a la bebé en un montículo de basura. Los familiares de la bebé sentaron una denuncia por desaparición y ahora la están reclamando”, citó el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco.
Se supo que la pequeña de seis meses se halla internada en el centro de ayuda Amantani. De momento su situación no ha sido determinada, ya que no podría ser devuelta a su madre por temor a que vuelva a ser abandonada o expuesta.
-

 Política5 años ago
Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]
-

 Política5 años ago
Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides
-

 Actualidad5 años ago
Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-

 General5 años ago
General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-

 Política4 años ago
Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-

 Actualidad2 años ago
Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-

 Cultura5 años ago
Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-

 Cultura4 años ago
Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo





































